Ana Nuño en Conversación con Paula Añó — Analiza el chavismo, la inmigración y el islamismo radical en España.
Naciste en Venezuela, has vivido en Inglaterra y Francia, y desde hace muchos años vives en España, en Barcelona. ¿Cuándo y por qué te fuiste de Venezuela?
Me fui mucho antes de que los venezolanos empezaran a salir masivamente de su país, huyendo del vandalismo chavista. En broma suelo decir que me largué cuando nadie lo hacía porque Venezuela nadaba en un mar de petrodólares. En los dos sentidos: nadie se quería ir de un país “rico”, y me fui porque el derroche y despilfarro de los años 70 desfiguró la Venezuela en la que nací hasta volverla irreconocible. No en balde en aquellos años se hablaba de la Venezuela saudita…
Tus padres eran españoles, ¿verdad?
Mis padres y también mis abuelos nacieron en España. Emigraron todos a Venezuela huyendo de la miseria material, moral e intelectual de la España franquista. Después de la desgracia de padecer una guerra cruel y una abyecta posguerra en su país natal, la verdad es que corrieron con suerte. Porque la Venezuela a la que llegaron, incluso la de los años del perezjimenismo, era notablemente más avanzada y propicia, para quien estuviera dispuesto a trabajar y sacar adelante una familia, que el país que dejaban atrás. Ahora bien, como los países no son ideas platónicas inmutables, una de las paradojas, por decirlo de algún modo, de mi relato familiar es que aquella Venezuela a la que llegaron, con su promesa de estabilidad política y desarrollo económico, empezó a autodestruirse coincidiendo con el momento en el que España iniciaba el periodo más duradero de estabilidad política y desarrollo económico de toda su historia…
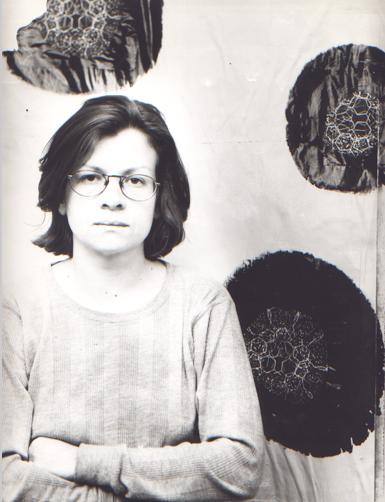
Fotografía tomada por Marisela La Grave
Perdona, pero ¿dices que los problemas de Venezuela empezaron antes del chavismo?
Sí, sé que esto rompe con el relato canónico de la oposición venezolana. Por tacticismo -ojo, es un tacticismo que comprendo, visto a lo que se enfrentan- los demócratas venezolanos han fabricado una Venezuela anterior al chavismo que guarda escasa correspondencia con la realidad. En su afán por denunciar los horrores del régimen que tiraniza a ese país desde hace, ahí es nada, más de un cuarto de siglo, repiten machaconamente que la democracia venezolana era ejemplar, que Venezuela era un país rico, poco menos que la envidia del universo. Todo color de rosa. Además de falso, enteramente o a medias, hacer eso es absurdo. Para empezar, porque no hace falta contrastar con nada el chavismo para denunciar lo que este régimen ha hecho y hace con Venezuela. Es como si, para denunciar el horror del régimen nazi, hubiera que presentar como virtuoso al de Weimar. Cualquiera que no sea un ignorante y no comulgue con las chorradas comunistoides de Podemos y afines, a estas alturas sabe que en lugar de un gobierno, lo que hay en Venezuela es una banda de matones al servicio de una empresa criminal y criminógena, y que los chavistas lo único que han sabido hacer es enriquecerse a base de traficar con todo lo que pasa por sus manos, empezando, claro está, por la vida y hacienda de los venezolanos.
En realidad, hay más de una continuidad entre
la Venezuela pre-chavista y la Venezuela chavista.
Pero no negarás que el chavismo también es una ideología que está emparentada con el comunismo, aunque solo sea por sus estrechos vínculos con Cuba y el castrismo…
Desde luego, todo chavista que se precie reivindica ser comunista. Pero es que no hay contradicción entre ser comunista y ser un bandido. Mira, lo voy a decir repitiendo lo que Martín Gurri dice del comunismo cubano: “Marx enseñó que la etapa final del socialismo es el comunismo. Gracias al ejemplo cubano, ahora sabemos que la etapa terminal del comunismo es el gangsterismo.” Y tienes razón, el comunismo cubano es a la vez hermano mayor y mentor del chavismo. De hecho, Nicolás Maduro, un individuo que es más fácil definir por todo aquello de lo que carece, desde luces hasta vergüenza (“moral y luces”, para decirlo con la célebre fórmula de Simón Bolívar, que los chavistas han convertido en un grotesco monigote), Maduro, pues, si algo es dentro de su no ser nada, es una criatura del castrismo, formado en La Habana por el aparato político-militar de ese régimen y controlado por él. Pero me he desviado, lo siento. En respuesta a tu pregunta sobre los problemas de Venezuela, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por “problemas”. Mira, antes que Chávez embobara a los venezolanos con sus promesas de igualdad y justicia social, el Estado venezolano, el mismo que Chávez y sus acólitos intentaron derribar no con una sino con dos asonadas militares, ese Estado, el Estado democrático venezolano, ya era lo más parecido a un Estado socialista. Prácticamente toda la actividad económica estaba estatizada en aquella Venezuela supuestamente modélica, incluso la escasa empresa privada funcionaba en un marco económico más afín al mercantilismo del siglo XVIII que al capitalismo del XX. En realidad, hay más de una continuidad entre la Venezuela pre-chavista y la Venezuela chavista.
No creo que eso que dices le haga mucha gracia a los millones de venezolanos que han tenido que huir del chavismo…
Tienes razón, es verdad que eso es una tragedia. Pero no digo que los dos periodos sean idénticos, sino que el anterior al chavismo ya presentaba rasgos característicos del estatismo socialista. La verdad es que lo realmente determinante en la Venezuela pre chavista, desde las instituciones del Estado y los partidos políticos hasta la política fiscal y económica, pasando por los entes educativos, los organismos culturales, etc., no fue el ejercicio continuado de la democracia, sino la manera de gestionar el maná petrolero. El moderno Estado venezolano, antes de la llegada de Chávez al poder en 1999, era un monstruo hipertrofiado por la riqueza generada por el “excremento del diablo”, como llamaba al petróleo Juan Pablo Pérez Alfonzo, que por cierto fue fundador de la OPEP y de petróleo algo sabía. Se ha dicho muchas veces, pero conviene recordarlo: un país económicamente próspero es aquel en el que la sociedad es rica y el Estado pobre. Es decir, donde el Estado interviene lo menos posible en la generación de riquezas, tarea que recae en los miembros más activos de la sociedad, y se limita a definir y mantener un marco propicio al libre ejercicio de las actividades económicas y a invertir lo que recauda para garantizar la seguridad de los ciudadanos y una serie de servicios básicos. Todo lo contrario de lo que sucede en países como Venezuela y otros que viven del maná petrolero, como Argelia o Nigeria, donde la situación se invierte, es decir, donde el Estado es rico y la sociedad pobre, al ser más tentador y fácil para hacerse con el poder y conservarlo acumular riqueza desde el Estado, dueño de su única fuente, y distribuirla con fines clientelistas. Honestamente, pienso que Chávez y el chavismo, más que causas del desastre venezolano, son uno de sus síntomas, sin duda el más radical y nefasto. Y viendo cómo los opositores venezolanos repiten los consabidos mantras sobre la supuesta perfección de la Venezuela pre-chavista, mi temor es que crean que bastará con derrotar al chavismo para que las causas de la gravísima situación venezolana desaparezcan como por arte de magia.
-Tenías 19 o 20 años cuando viniste a Europa, me has dicho, a estudiar. ¿Qué encontraste al llegar?
Empecé a estudiar la carrera de Letras en la Universidad Central de Venezuela. Allí tuve algunos profesores notables, escritores y poetas como María Fernanda Palacios, Rafael Cadenas y Hanni Ossott. Pero el plan de estudios era hijo de Mayo del 68, que también dejó su huella en universidades latinoamericanas. Los contenidos y la orientación eran soberbiamente libérrimos e imprecisos, y yo aspiraba a unos estudios más formales. Estuve en Cambridge y en St Andrews, y finalmente encontré lo que buscaba en París, en la Sorbona. Sí, ya sé que esto parece paradójico -una paradoja más- pero en realidad no lo es. Los franceses han perfeccionado el arte de vender al mundo sus revoluciones como puntos de inflexión, parteluces de la historia que marcan un antes y un después, pero las aplacan y domestican para consumo interno. En 1978, la Sorbona ofrecía estudios filológicos y literarios serios y sólidos, con un toque de curiosidad intelectual que era el legado de Mayo aceptable por esta secular institución. Diez años después de la revuelta de los adoquines, solo Vincennes y el Collège de France ofrecían cursos dictados por las grandes figuras que despuntaron entonces, los Deleuze, Foucault y Barthes. Cursos a los que también asistí, por cierto. Como a los de Todorov en la École Normale, que eran realmente interesantes. Pero en realidad, aunque los estudios universitarios fueron importantes para mi formación, mucho más lo fue vivir más de 12 años en París.
Desde el Romanticismo, se piensa que es ante todo un vehículo para las emociones y los sentimientos. Pero lo cierto es que la poesía es la matemática de la literatura
-¿?
Bueno, como con otras cosas, de eso tomé conciencia años después. Lo cierto es que la universidad en la que me formé me enseñó a conocer determinadas materias, ciertamente, pero también, yo diría que sobre todo, a reconocer los códigos culturales y contextos históricos en los que esos conocimientos se inscriben y en los que son significativos, o dejan de serlo. Por cierto, pienso que mi generación fue la última que tuvo la suerte de realizar estudios superiores en universidades civilizadas y, sobre todo, destinadas a adultos. Si hoy tuviera 18 o 20 años y como horizonte el tener que estudiar o, peor aún, dar clases en una cualquiera de las universidades de ahora en Europa o Estados Unidos, sencillamente me dedicaría a otra cosa. De hecho, tuve la oportunidad de abordar una carrera docente en el sistema francés, pero ya entonces, a fines de los 80, algo comenzaba a oler mal en el reino de Dinamarca… de modo que acabé haciendo otras cosas profesionalmente. Y no andaba descaminada: a mediados de los 90, ya instalada en Barcelona, un amigo que había obtenido su licenciatura en el Departamento de Inglés del King’s College de Londres y quiso ampliar estudios haciendo una maestría en filología inglesa en la Universidad de Barcelona, me contó horrorizado que renunció el día que la responsable del curso puso como tema a desarrollar en una disertación una lectura en clave feminista de Macbeth, desde el punto de vista de las tres brujas… Hoy es sencillamente imposible estudiar, por ejemplo, el Paraíso perdido de Milton como tuve la suerte de hacerlo, no durante un trimestre, sino dedicando todo un año a explorar esta obra, analizando y explicando la historia de su recepción, las otras obras mayores del autor, el contexto político en el que el republicano Milton publicó sus tratados antimonárquicos…
-Cambiaste París por Barcelona. ¿Por qué?
Supongo que porque hasta la perfección cansa… Al menos para mí, París era y sigue siendo la ciudad superlativa, la ciudad por antonomasia. Recuerdo que un amigo de mi padre, un republicano español exiliado en París, decía que París es ciudad y el resto, paisaje… También Stendhal, en El rojo y el negro, dice que la vida en una ciudad de provincias es insoportable para quien ha vivido en esa gran república llamada París. En esto no soy de mi generación, para la cual esa distinción corresponde a Nueva York. París, como vio Walter Benjamin a través de Baudelaire, fue la capital del siglo XIX; la del XX fue Nueva York. Me temo que no habrá capital del siglo XXI, por la buena razón de que el único “paisaje” conocido por la mayoría de la población del planeta son las ciudades, y lo serán más cada día, con tendencia a crecer de manera descomunal hasta formar megaurbes de más de 10 millones de habitantes… El concepto mismo de “capital”, caput urbs, cabeza o centro de una colectividad, se diluye ante la tendencia al gigantismo de nuestras ciudades. Por no hablar de que ese concepto presupone una jerarquización, y nada acobarda más a nuestros contemporáneos que hacer distinciones, sean meliorativas o peyorativas. Perdona, ya ves que tiendo a irme por las ramas. El caso es que París fue la gran escuela de mi vida; en ella y gracias a ella me formé y vivir en ella formó lo que me constituye como ser pensante y sensible, la idea que me hago de lo que es y no es cultura, pensamiento o acción política. En ello estaba cuando, a fines de los años 80, por azares de mi vida privada, comencé a viajar con creciente regularidad a Barcelona. Y un buen día me dejé seducir por la idea de vivir aquí.
-El contraste habrá sido fuerte…
Sí, lo fue, y al comienzo pensé que me había equivocado. Porque tenía razón Stendhal, y después de París, Barcelona era provinciana en muchas cosas. Por ejemplo, yo era muy cinéfila, y para quien lo es, París era y sigue siendo un paraíso. En la Barcelona a la que llegué, en cambio, apenas había salas donde ver cine en versión original. Otro choque fue comprobar que era una ciudad mucho más americanizada que París, con más tiendas de alimentación fast-food y donde hasta se organizaban partidos de fútbol americano… Topé entonces con una realidad que no ha cambiado mucho en toda España, la de un extraño contexto cultural donde los habitantes nativos se declaran rabiosamente antiamericanos y a la vez adoptan y se adaptan acríticamente a cuanta moda les llega de Estados Unidos. En esto, y en otras cosas también, España se parece a sus hijas coloniales, las repúblicas latinoamericanas, más que a países europeos de su entorno. Pero Barcelona presentaba una serie de ventajas también, un ritmo de vida más relajado y unas gentes más cordiales y abiertas. Desde luego, mucho ha cambiado desde que llegué, y no siempre para mal. La ciudad se ha dotado de más y mejores equipamientos, algunos excelentes, como su red de bibliotecas, y es hoy más cosmopolita, menos provinciana. También se ha vuelto más inhóspita para quien tiene un nivel medio de ingresos, y más violenta e incivil. En esto ha incidido muy negativamente la acción de los últimos gobiernos municipales, lamentablemente mediocres sin excepción desde hace más de una década. Una ciudad que por ley protege a los okupas no puede sorprenderse de que su parque de viviendas de alquiler se reduzca como piel de zapa. Y desde hace dos décadas, la ciudad se ve regularmente barrida por oleadas de activismo destructor del espacio público. Al comienzo fueron los black blocs y los antifas, después los independentistas, y ahora toca aguantar a los palestinistas… Cuando has visto pasar varias promociones de esta plaga de la langosta, tienes la impresión de que lo único que cambia son los ridículos lemas, y que los que los berrean son los mismos niñatos irresponsables, sustituidos cada tanto por sus congéneres de la siguiente hornada. Por cierto, vástagos casi todos de familias bienestantes de los barrios altos de la ciudad. Ver desfilar a estos zotes me ha hecho comprender mejor aquello que Ionesco decía de los estudiantes “revolucionarios” de Mayo del 68: “Esperad un poco, que mañana todos estos serán notarios…”. Por cierto, ahora que los neoyorquinos han elegido de alcalde a un tipo sin experiencia alguna en materia de gobernanza pero con ideas que son un cóctel de colauismo pro okupa, demagogia chavista y antisionismo islamista, les deseo buena suerte a los habitantes de esa gran ciudad. Bienvenidos a nuestro tercer mundo del primer mundo, que en esto al menos los europeos os llevamos ventaja.
-La literatura ha estado muy presente en tu vida. Dirigiste una revista literaria y fundaste una editorial, has ejercido la crítica literaria y publicado poesía. ¿Qué importancia das a la literatura, especialmente a la poesía?
Toda la importancia, y más ahora que vivimos tiempos de oscuridad, para decirlo con Hannah Arendt. O en el amanecer de una sociedad post alfabetizada, como dice James Marriott en un reciente, brillante artículo. Todos los indicadores están en rojo. Los índices de lectura se desploman en Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de países de la UE. Un número creciente de estudiantes universitarios encaja en la categoría del analfabetismo funcional. Desde el nivel de parvulario hasta la enseñanza superior, la filosofía pedagógica predominante consiste en la destrucción programada del acceso al saber y el conocimiento, con la excusa del desarrollo de la “inteligencia emocional”. Libros que antes se vendían por decenas o cientos de miles, con suerte se venden por 1.000 o 2.000 ejemplares. ¿A qué extrañarse de que hoy un estudiante universitario o un joven profesional confiese no verse capaz de leer íntegramente ni siquiera un solo libro al año? Ya no cabe duda de que la capacidad de concentrarse y prestar atención merma con el consumo incontrolado de productos digitales. Un reciente estudio revela que estudiantes de literatura inglesa en universidades estadounidenses son incapaces de comprender el primer párrafo de Bleak House, de Dickens, una novela que antes leían habitualmente los niños… Ahora mismo estoy escribiendo un artículo largo, más bien un pequeño ensayo, sobre la necesidad imperiosa de defender la literatura. Para La Puñalada, un medio digital, sí, otra paradoja, qué le vamos a hacer, pero en este caso uno realmente notable, que debemos a la constante labor de Ferran Toutain, gran intellectual catalán, que ha abierto este espacio de libertad y además ha tenido la generosidad de dejar su dirección en manos de una de sus más brillantes discípulos.
-Pero no dices nada de la poesía. Insisto…
Imagina lo que puede suponer este contexto, que acabo de evocar someramente, para esa suprema forma de la inteligencia que es la poesía. Mucha gente se hace una idea perfectamente equivocada de la poesía. Desde el Romanticismo, se piensa que es ante todo un vehículo para las emociones y los sentimientos. Pero lo cierto es que la poesía es la matemática de la literatura. Escribir un buen poema entraña una serie de operaciones, cuya dificultad puede superar la que supone resolver un teorema. Como decía Jules Renard, “Un hombre inteligente siempre consigue resolver un teorema, pero no siempre escribir un buen poema”… Por lo general, quienes se hacen esa idea trasnochada y cursi de la poesía son los mismos que despotrican contra la literatura, en nombre de un pretendido realismo. Coincido con Milan Kundera cuando dice que no comprenderemos nada de la vida humana si persistimos en escamotear la primera de todas las evidencias: que una realidad, tal cual era, ya no es, y que su restitución es imposible. Pero sí es posible la creación verbal de un mundo que nos permita comprender que esto es así y las consecuencias de que así sea. Y esto solo lo logra la literatura. Por cierto, esta es una de las razones por las que me niego a escribir mis memorias. La otra es que me parece detestable la manía del memorialismo que se ha apoderado de los españoles. Además de la necesidad de saciar un elemental narcisismo, quizás responda, en el caso español, a la de compensar siglos de inacción en este terreno. Porque lo cierto es que durante siglos la literatura española, en acusado contraste con la francesa o inglesa, fue singularmente pobre en producción de géneros memorialistas (autobiografía, memorias, epistolarios, diarios), posiblemente debido a esa mezcla de autarquía, iletrismo y denigración de la inteligencia que durante siglos caracterizó la vida intelectual de este país, con la inestimable ayuda de la Inquisición y el absolutismo.
Me parece que este país está rozando un punto de inflexión. […] lo que está impulsando
este crecimiento es una política de puertas abiertas a la inmigración,
que comienza a tener consecuencias políticas.
-Veo que vuelves a desviarte del tema. Ahora te pregunto, y te pido que no te vayas por las ramas: ¿qué poetas catalanes consideras importantes?
Uy, me lo pones difícil. Para empezar, porque la poesía catalana, para mí, es tanto la que se ha escrito en catalán como en castellano. Y son legión, no exagero, los poetas que considero muy notables en las dos lenguas, que son las dos lenguas habladas y escritas por los catalanes desde hace al menos más de cinco siglos. Mencionaré solo, en castellano, a Jaime Gil de Biedma, todo Gil de Biedma, algunos poemas de Carlos Barral, Félix de Azua, Enrique Badosa y Neus Aguado. Por no remontarnos más lejos. Que no hay que olvidar que Juan Boscán, nacido en Barcelona supuestamente el año en el que Colón zarpó por primera vez de Puerto de Palos y los judíos fueron expulsados de España, fue nada menos que quien introdujo en la lengua española con sus poemas, escritos en castellano, esos maravillosos inventos italianos que son la octava rima y el soneto. En cuanto a la poesía escrita en catalán, la verdad es que aquí me enfrento a lo que los franceses llaman “l’embarras du choix”. Porque desde Josep Vicenç Foix y Salvador Espriu, poetas que considero sencillamente una de las cumbres de la poesía del siglo XX en esta y cualquier otra lengua, hasta la extraordinaria Maria Mercè Marçal y el no menos extraordinario Gabriel Ferrater, pasando por Brossa y Gimferrer y, sí, hasta Martí i Pol, santo varón de los nacionalistas catalanes, la verdad es que lo mejor de las letras catalanas en catalán está condensado en la poesía escrita en esta lengua durante el siglo XX. Vamos, casi como en la época de oro de la literatura provenzal…
-Para acabar, háblame un poco de política. En el pasado has intervenido en el debate político local. ¿Qué balance haces hoy de esa experiencia?
Si te refieres a mi contribución a la formación del partido Ciudadanos, es muy sencillo: si hoy viajara en el tiempo 20 años atrás, volvería a hacer todo lo que hice entonces. Por una sencilla razón: con aquellos mimbres, no se podía hacer más que ese cesto. Te recuerdo en qué consistían los mimbres. Después de más de dos décadas de pujolato, marcados por una creciente carga de nacionalismo que culminó en la adopción, en 1998, de la segunda Ley de Política Lingüística, que más que defender el uso del catalán tenía como objetivo la imposición de esta lengua en todos los ámbitos, incluido el privado, amenaza de sanciones y multas mediante, finalmente los aguerridos ciudadanos catalanes se atrevieron a votar mayoritariamente al candidato socialista… y resultó que este, no contando su partido con la mayoría de escaños en el parlamento regional, decidió gobernar en coalición, por un lado, con los restos del paleocomunismo español reciclado a la moda ecologista catalana y, por otro, con uno de los partidos más rabiosamente nacionalistas de Cataluña, cuyo secretario general por esas fechas se reunía con miembros de ETA en Francia para decirles que si querían montar atentados y matar españoles, bien, pero a condición de que se abstuvieran de matar catalanes… En fin, qué quieres que te diga, querida Paula. En aquel momento, contribuir a impulsar en Cataluña un partido que rescatase y defendiese los principios básicos y elementales de la Ilustración -igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no discriminación con base en origen, credo o lengua-, nos pareció a algunos lo mínimo que había que hacer.
-Pero el partido ha desaparecido, ¿no?
Sí, y personalmente lo lamento. Aunque he de decir que su desaparición era inevitable. Porque el nacionalismo catalán está hoy totalmente normalizado en las instituciones, y no solo en Cataluña, y ha pasado lo que suele pasar con los movimientos rupturistas o radicales cuando se normalizan y pasan a formar parte del establishment: que es inútil intentar movilizar en su contra. Hay que decir que tanto el PP como el PSOE han sido muy hábiles. A base de hacer concesiones a los nacionalistas por oportunismo político, han sido los principales factores de esa normalización. ¿Recuerdas la fábula de Pedro y el lobo? Esto que ha sucedido con el nacionalismo catalán es una variante de esa fábula. Salvo que, en este caso, cuando por fin llegó el lobo, los habitantes lo esperaban para festejar y aplaudirle. Y aquí lo tenemos hoy, entre nosotros, tan orondo y a gusto que ya ni enseña los dientes… De todos modos, sobre esto del nacionalismo, me da igual que sea catalán, español, venezolano o francés, siempre me he mantenido fiel a algo que leí cuando tenía 14 o 15 años en un ensayo de E. M. Forster, en el que este magnífico escritor inglés que hoy casi nadie lee decía algo así como «Si tuviera que elegir entre traicionar a mi país y traicionar a un amigo, espero tener el valor de traicionar a mi país”.
-Por último, ¿cómo ves el actual panorama en España?
Me parece que este país está rozando un punto de inflexión. Visto desde fuera, y sobre todo desde Europa, se habla de milagro económico. Y es verdad que, mientras los tradicionales países motores de la economía de la eurozona crecen anualmente muy por debajo de 1 %, la economía española acumula varios años de crecimiento alrededor del 3 %. Pero una mirada más atenta permite comprender que lo que está impulsando este crecimiento es una política de puertas abiertas a la inmigración, que comienza a tener consecuencias políticas. Los datos hablan con claridad. Voy a mencionar algunos, pero cualquiera puede verlos publicados incluso en medios foráneos, como The Telegraph. En los últimos cuatro años, España ha acogido a más de dos millones de inmigrantes. Esto representa 4 % de la población del país, lo que es un incremento enorme en un lapso tan corto. El Banco de España estima que esto ha supuesto entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales del crecimiento anual del PIB en cada uno de los últimos tres años, mientras el Gobierno sostiene que es necesario importar hasta 300.000 personas al año para proteger la base impositiva del efecto del envejecimiento de la población. Es verdad que la tasa de fertilidad de España es una de las más bajas de Europa, y que una quinta parte de los españoles tiene más de 65 años. Según algunas estimaciones, los inmigrantes ocuparon hasta el 90 % de los puestos de trabajo creados en España el año pasado, y actualmente representan hasta tres cuartas partes del empleo en el servicio doméstico, 45 % en la hostelería y casi un tercio en la construcción y la agricultura.
Bien, hasta ahí los datos económicos. A mí me preocupan dos cosas. La primera, que tanto el PSOE por oportunismo como el PP por cobardía han pasado todos estos años ignorando las consecuencias políticas de una explosión de la inmigración de esta naturaleza. Y las consecuencias han llegado, como no podía ser de otra manera. Parece que el PP ha comenzado a reaccionar, si bien por tacticismo, ante el auge de un partido como Vox, que apareció como escisión del PP en reacción a la tolerancia de este partido, que entonces gobernaba España, hacia el separatismo catalán, pero que ha mutado y ahora es esencialmente un partido antiinmigrante. Por no hablar de fenómenos más radicales y a la vez folklóricos, como el partido Se Acabó La Fiesta o, a nivel regional, la Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll. El caso es que para los partidos políticos tradicionales ha sido más cómodo obviar el tema, pero ahora la opinión pública lo pone sobre el tapete, y en lugar destacado. Hace dos años, apenas 8 % de los encuestados por el CIS mencionaba la inmigración como una de sus principales preocupaciones. Pues bien, en octubre del año pasado, 28 % la situaba entre las tres principales preocupaciones del país. Más aún, una reciente encuesta de Sigma Dos revela que 70 % de los españoles apoya la deportación de los inmigrantes ilegales. Una vez más, la política del avestruz, que practican con idéntica maestría PSOE y PP, acaba generando tensión, desconcierto y rabia entre los españoles. Y en el plano de la política a secas, se traduce en una aún mayor fragmentación del tablero de juego, lo que hace cada vez más complicada la gobernabilidad en España.
-Casi no me atrevo a preguntarte cuál es tu segunda preocupación…
Lo que puede ocurrir pasado mañana en este país, a tenor de lo que ya sucede en países del entorno, como Francia y Reino Unido, o en Estados Unidos. Me refiero al peso creciente del islamismo más radical en nuestras sociedades occidentales. Y sí, soy muy consciente de que plantear esto me expone a todo tipo de descalificaciones, desde acusaciones de islamofobia hasta ser tachada de racista. Pero lo cierto es que nuestras sociedades occidentales viven de facto desde hace años como si estuviera vigente una ley de blasfemia que impide criticar en forma alguna no solo las derivas islamistas, sino hasta la misma religión mahometana y los fundamentos de la fe musulmana. Así como en España los principales partidos han venido practicando la política del avestruz con el fenómeno de la inmigración masiva, me temo que este otro asunto, por sulfuroso, también corre el riesgo de verse autocensurado. Pero basta con alzar la mirada y ver lo que sucede en sociedades comparables con la nuestra. Pregunto: ¿hay algún control en España de la penetración del salafismo en las mezquitas de este país? ¿Qué institución sigue las actividades de los Hermanos Musulmanes en este país? ¿Quién interviene legalmente en España para proteger a las niñas de ser objeto de mutilación genital o de la imposición del velo islámico? ¿Tendremos que esperar a que se produzca en suelo español un atentado como los del 13 de noviembre de hace diez años en París? ¿O la decapitación de un profesor por haberse atrevido a enseñar en clase una caricatura del Profeta? Preguntas y más preguntas, que, convencida estoy de ello, quedarán sin respuesta. De momento y mientras tanto.





